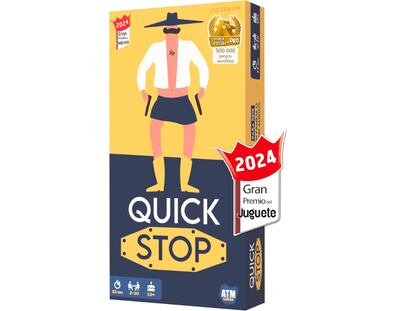Miedo al p¨¢nico
"A la luz del colapso s¨²bito de los negocios, de los precios de los art¨ªculos de consumo y de las importaciones a finales de 1929, es dif¨ªcil mantener que la Bolsa fue un fen¨®meno superficial, una se?al o un resultado, en vez de formar parte del mecanismo deflacionista" (Charles P. Kindleberger).Poco antes de la ca¨ªda del muro de Berl¨ªn, el Centro Olin para el Estudio de la Teor¨ªa y la Pr¨¢ctica de la Democracia de la Universidad de Chicago, uno de los think-tanks norteamericanos m¨¢s influyentes, invit¨® a un funcionario desconocido del Departamento de Estado a dar una conferencia: se llamaba Francis Fukuyama y proclam¨® en la misma la victoria de Occidente y de los valores neoliberales en la guerra fr¨ªa. Inmediatamente, su conferencia se reprodujo en forma de art¨ªculo en la revista The National Interest, cuyo director, Irving Kristol, invit¨® a varios intelectuales (entre ellos a Samuel Huntington, director del Instituto Olin de Estudios Estrat¨¦gicos de Harvard, y a Allan Bloom, director del Centro Olin de Chicago), a comentar, junto a ¨¦l mismo, el texto de Fukuyama. El debate, lanzado primero en circuitos minoritarios, lleg¨® pronto a las p¨¢ginas de The New York Times, The Washington Post, Time y a la prensa internacional. Pronto, todo el mundo hab¨ªa o¨ªdo hablar de Fukuyama, ese lector de Hegel y Kojeve, y El fin de la historia, en forma de libro, se convirti¨® en un ¨¦xito de ventas en varios idiomas.
La tesis de Fukuyama era que, a lo largo del tiempo, la l¨®gica econ¨®mica de la ciencia moderna y distintos factores geopol¨ªticos llevaban ineluctablemente al derrumbe final de las tiran¨ªas, tanto de derechas como de izquierdas; estas fuerzas empujaban incluso a sociedades pol¨ªticamente diversas hacia la creaci¨®n de democracias capitalistas liberales como ¨²ltimo eslab¨®n del proceso hist¨®rico.
En los ¨²ltimos meses se ha podido advertir en los c¨ªrculos pol¨ªticos dominantes norteamericanos y europeos una especie de analog¨ªa econ¨®mica del fin de la historia de Fukuyama. Seg¨²n estas teor¨ªas, los problemas econ¨®micos estaban en v¨ªas de soluci¨®n, en el contexto de la globalizaci¨®n; de Washington a Mosc¨², de S?o Paulo a Tokio, de Madrid a Londres, por diferentes que fuesen las culturas, en todas partes se aplicaban los mismos mandamientos de lo que Jean Paul Fitoussi ha denominado la ideolog¨ªa del mundo: estabilidad de precios, equilibrio presupuestario, libertad absoluta de los capitales, privatizaciones, competitividad descargada de la ganga de lo social, desregulaci¨®n, etc¨¦tera. Pareciera que, aplicando estas recetas, hasta los ciclos econ¨®micos podr¨ªan desaparecer y entrar el planeta en una larga etapa de crecimiento sostenido. La mundializaci¨®n del discurso se derivaba de la mundializaci¨®n de los mercados; cada pa¨ªs, al afrontar gen¨¦ricamente la misma realidad, est¨¢ sometido a las mismas coacciones y a las mismas exigencias: las de adaptarse a los mercados mundiales.
En este discurso met¨®dico se obviaban algunos de los riesgos -conocidos, pero menos explicados- de la globalizaci¨®n. En primer lugar, el extraordinario incremento de las desigualdades y el hecho de que 4.000 millones de personas vivan con una renta per c¨¢pita anual inferior a los 1.500 d¨®lares, lo que plantea el reparto de los beneficios a escala planetaria. A continuaci¨®n, las regulaciones necesarias para que una crisis regional no devenga de forma irremediable en una cat¨¢strofe mundial; es decir, que la capacidad de arrastre se aplique tan s¨®lo en las coyunturas favorables. Por ¨²ltimo, c¨®mo evitar que la competitividad se nivele en el list¨®n m¨¢s bajo en aspectos como la degradaci¨®n del medio ambiente, el dumping social, los flujos migratorios, etc¨¦tera.
De repente, el ambiente de euforia econ¨®mica de los ¨²ltimos meses se ha hecho denso: hay nubarrones no previstos por los hechiceros de la tribu. Todo empez¨® del modo aparentemente m¨¢s anecd¨®tico: el 2 de julio de 1997 se devaluaba el bath tailand¨¦s y contagiaba, como la gripe, al resto de las monedas de la zona. Desde entonces, un vals de monedas se ha extendido por el mundo y ha afectado a la estabilidad financiera de casi todo el planeta: las tres crisis asi¨¢ticas -la que vincula a los antiguos tigres, tan alabados por los neoliberales que ahora se ocultan de sus hagiograf¨ªas como de la peste; la de Jap¨®n y la de China-; la contaminaci¨®n sobre Am¨¦rica Latina, y desde hace poco m¨¢s de una semana, la quiebra de Rusia, que, como ha definido alguien para explicarla en toda su magnitud, es "como Indonesia pero con misiles nucleares".
La resaca sicol¨®gica se sustenta en la depresi¨®n asi¨¢tica, la ralentizaci¨®n de las econom¨ªas anglosajonas y la ca¨ªda libre de los mercados financieros internacionales de los ¨²ltimos tiempos, a lo que hay que a?adir un factor pol¨ªtico importante: la crisis de liderazgo en dos de los pa¨ªses m¨¢s afectados (Jap¨®n y Rusia) y en los dos pa¨ªses con mayor capacidad para hacer frente a lo que se viene encima: Estados Unidos, con un Clinton tocado seriamente por sus asuntos personales, y Alemania, en plena campa?a electoral. La gran pregunta es si lo que ha estallado en el resto del mundo (exceptuada ?frica, que sigue siendo la gran protagonista de la globalizaci¨®n mutilada) va a trasladarse a Estados Unidos y Europa, hasta ahora relativamente inmunes a la infecci¨®n. El sentido com¨²n dice que es casi imposible que no sea as¨ª, pero las circunstancias econ¨®micas son muy distintas. En la Uni¨®n Europea se viven con comodidad los primeros pasos del euro, con m¨¢s fortaleza que el yen, el yuan o el rublo, y que se est¨¢ convirtiendo en moneda refugio; desde el inicio de la crisis asi¨¢tica, los capitales han desertado precipitadamente de los pa¨ªses con riesgos -los mercados emergentes- hacia las monedas o zonas m¨¢s seguras pol¨ªtica o financieramente; es lo que se denomina fuga hacia la calidad; adem¨¢s, la UE se ha beneficiado de la ca¨ªda de los precios de las materias primas.
Despu¨¦s de muchos a?os de estanflaci¨®n, Europa se beneficia de una macroeconom¨ªa m¨¢s o menos sana, con un retorno de la confianza empresarial, el incremento del consumo y de la inversi¨®n y el reflujo del desempleo. La hip¨¦rbole del Espa?a va bien se debe aplicar con m¨¢s generosidad al conjunto europeo. Europa puede beneficiarse de esta din¨¢mica regional favorable, como lo ha hecho Estados Unidos desde principios de la d¨¦cada. Pero es peliagudo que se a¨ªsle de asuntos como la suspensi¨®n de pagos rusa (que pondr¨¢ a muchos bancos en compromiso), de las dificultades de los conglomerados asi¨¢ticos que act¨²an en el Viejo Continente, de la competencia empresarial de los pa¨ªses que han devaluado sus monedas o, en el caso de nuestro pa¨ªs, de las aflicciones latinoamericanas.
La obsesi¨®n de los principales pa¨ªses occidentales exigiendo a Rusia o Jap¨®n que apliquen las reformas estructurales pendientes a sus econom¨ªas, demuestra la ineficacia de las organizaciones reguladoras de la econom¨ªa mundial. El papel del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial en los episodios de los ¨²ltimos meses indica que no s¨®lo se deval¨²an las monedas, sino las institucio-
Pasa a la p¨¢gina siguiente
Viene de la p¨¢gina anterior
nes. Los organismos multilaterales de Bretton Woods, en su actual configuraci¨®n, no sirven ya para atajar las consecuencias m¨¢s negativas de la globalizaci¨®n, aunque s¨®lo sea porque no disponen de dinero para asistir a las naciones m¨¢s desequilibradas (los republicanos norteamericanos, aislacionistas, siguen poniendo pegas para fortalecer las finanzas del Fondo). En buena parte, lo que alimenta el p¨¢nico de los mercados es la certeza de que si otro pa¨ªs entra en dificultades, o la misma Rusia las agrava a¨²n m¨¢s (el ex primer ministro Kiriyenko declar¨® poco antes de ser destituido: "Lo peor est¨¢ por llegar"), ser¨¢ imposible que el FMI acuda en su socorro: no dispone de fondos.
El agosto negro de 1998 o las crisis asi¨¢ticas de un a?o antes manifiestan con nitidez la debilidad de las estructuras econ¨®micas; si la econom¨ªa se ha mundializado, sus modos de regulaci¨®n no lo han hecho. No hay una verdadera coordinaci¨®n internacional de las econom¨ªas: hay una econom¨ªa mundial, un discurso econ¨®mico mundial, pero no un Gobierno econ¨®mico de todos. Seguramente es el momento de recuperar la idea del anterior presidente de la Comisi¨®n Europea, Jacques Delors, que propuso la creaci¨®n de un Consejo de Seguridad Econ¨®mica, cuyo objeto social ser¨ªa asegurar la paz y la estabilidad en la econom¨ªa del planeta. Otras iniciativas, tambi¨¦n europeas, piden la convocatoria de una cumbre sobre la globalizaci¨®n, que abra las v¨ªas a medidas de largo plazo que anticipen e impidan las crisis por venir; la cumbre del G-8 (los siete pa¨ªses m¨¢s ricos del mundo, m¨¢s Rusia) deber¨ªa programar tal encuentro, cuidadosamente preparado, para regular ese maelstrom del comercio, las inversiones y los cambios tecnol¨®gicos que es la globalizaci¨®n econ¨®mica, que puede construir en un d¨ªa una econom¨ªa, y destruirla con la misma rapidez (?recuerdan M¨¦xico?).
Vivimos un contexto econ¨®mico en el que las cosas son muy diferentes del pasado; en Estados Unidos, la mitad de las familias norteamericanas invierte hoy en Bolsa, mientras que antes del crash de 1987 lo hac¨ªa s¨®lo la cuarta parte, y ¨²nicamente un 3% de las mismas antes de la crisis de 1929. En nuestros mercados de valores, las acciones est¨¢n muy sobrevaloradas en medio de un clima cada vez m¨¢s deflacionario: otra aparente antinomia. En sus Tesis sobre Feuerbach, Marx apela a la necesidad de cambiar el mundo, frente a la labor de los fil¨®sofos que simplemente se dedican a interpretarlo. Hoy la hermen¨¦utica no tiene nada de simple. Urge hacer de nuevo una labor de interpretaci¨®n de las gigantescas transformaciones en el seno del capitalismo para saber c¨®mo actuar sobre las mismas. Volver a pensar sobre lo que acontece y revisar lo que nos han dictado como seguro. Para no tener miedo al p¨¢nico.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
?Tienes una suscripci¨®n de empresa? Accede aqu¨ª para contratar m¨¢s cuentas.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.