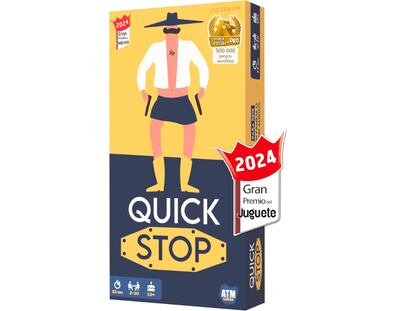Nuestros cl¨¢sicos
EL PA?S publicar¨¢ desde el pr¨®ximo domingo 50 t¨ªtulos indispensables de la literatura espa?ola
?Leer a los cl¨¢sicos? ?Esos petardos? ?Es que no hemos tenido suficiente con la tortura a que nos sometieron en el colegio a cuenta de las clases de literatura? ?Es que los a?os no pasan en balde? Porque lo cierto es que, a medida que se alejan de nosotros en el tiempo, los cl¨¢sicos, nuestros cl¨¢sicos, se convierten de dificultosos en ininteligibles. El conocimiento de los cl¨¢sicos es una especie de obligaci¨®n nacional que, en el fondo, no creemos necesario cumplir debido a su solemne estatus de patrimonio, es decir, de lo que est¨¢ ah¨ª sin necesidad de nuestro esfuerzo. Son patrimonio nacional. La desatenci¨®n a los cl¨¢sicos espa?oles me recuerda esa situaci¨®n en que uno sale de viaje fuera de su ciudad y no perdona museo, mientras que a los de la suya va, si va, muy de pascuas a ramos porque, total, como est¨¢ al lado... Nunca se encuentra tiempo, pero, eso s¨ª, que nadie hable de mi ciudad y mi museo (Madrid y el Prado, por ejemplo) sin atreverse a decir que no lo conoce porque, como en la religi¨®n, una cosa es no ser practicante y otra que te toquen al patrono de tu tierra. Lo mismo ocurre con la Sagrada Familia o con la procesi¨®n del Roc¨ªo. En fin, que es una cuesti¨®n de patriotismo m¨¢s que de contacto real. Lo mismo que la existencia de los cl¨¢sicos. Est¨¢n ah¨ª, en su catafalco, en nombre de la patria. ?O no?
El Arcipreste de Hita era parecido a lo que hoy llamar¨ªamos "un cachondo"
El alcalde de Zalamea o Segismundo son m¨¢s nuestros que nuestros propios parientes
Los cl¨¢sicos, que hab¨ªan vivido una Edad Media dedicada a construir, entre otras cosas, el idioma y a contar lo que pasaba mientras lo iban perfeccionando, empezaron a preocuparse por el Imperio que se resquebrajaba y que amenazaba caer sobre la naci¨®n misma y acabar por encerrarla y ahogarla en su propia incuria y dejadez. Donde el Arcipreste de Hita (que era un personaje bastante parecido a lo que hoy llamar¨ªamos "un cachondo") animaba a folgar con mujeres y a re¨ªrse de la muerte para defenderse de ella, el refinado Marqu¨¦s de Santillana, viniendo de Sierra Morena, pasaba por Soria y requebraba a una vaquera que se hallaba en el camino, vaquera que le da un corte con toda gracia ("que ya bien entiendo / lo que deseades: / non es desseossa / de amar, nin lo espera, / aquessa vaquera / de la Finojosa"); un suceso de la vida medieval cuya gracia est¨¢ doblada por ese castellano a¨²n parco que le da una maliciosa inocencia a la escena.
Pero en el Barroco, los intelectuales de la ¨¦poca empezaron a preguntarse por qu¨¦, si ¨¦ramos un pa¨ªs bandera de Dios y de la Religi¨®n Cat¨®lica, se nos estaba derrumbando el Imperio. Un Imperio que no dej¨® de rodar cuesta abajo hasta llegar a la triste y dram¨¢tica p¨¦rdida de Cuba por la propia incuria de la decadencia; un Imperio que se redujo progresivamente a ser un pa¨ªs oscurecido y olvidado que tuvo que pasar por el trago de remedar la Historia como farsa durante los treinta y seis a?os de cuartel y mesa camilla que siguieron a la tragedia de la Guerra Civil.
As¨ª que las ca?as de nuestra literatura medieval se tornaron lanzas cuando los grandes cl¨¢sicos de la ¨¦poca (que en la suya a¨²n no lo eran y estaban revueltos con pomposos, pelmazos y lameculos, m¨¢s o menos como hoy) se pusieron a mirar este pa¨ªs de frente. La formidable creaci¨®n de un espacio de pensamiento en la ficci¨®n que consigue Calder¨®n de la Barca con La vida es sue?o, la puesta en cuesti¨®n de los valores medievales periclitados que hace Cervantes y su invenci¨®n de lo literario como realidad autosuficiente, la denuncia pol¨ªtica que sin miedo planta Quevedo en el mantel del Conde Duque ("No he de callar, por m¨¢s que con el dedo, / ya tocando la boca o ya la frente, / silencio avises o amenaces miedo") o el sarcasmo con que contempla la doblez de su sociedad ("Poderoso caballero / es Don Dinero") no son sino formidables y duraderas expresiones del hombre ante la vida adem¨¢s de la inevitable continuaci¨®n de la denuncia que es la constataci¨®n del desastre; cuando todo se pierde, la reacci¨®n es el lamento que responde al desaliento del cl¨¢sico ("Mir¨¦ los muros de la patria m¨ªa, / si un tiempo fuertes, ya desmoronados") o al hartazgo de la falsedad con que se inicia la Ep¨ªstola moral a Fabio ("Fabio, las esperanzas cortesanas / prisiones son do el ambicioso muere"). Tambi¨¦n est¨¢n en ellos los rasgos de car¨¢cter que nos han acompa?ado hasta nuestros d¨ªas, como el concepto del honor en El alcalde de Zalamea o el de la justicia y los iguales en Fuenteovejuna. En otras palabras: antiguos o modernos, sus obras contienen la parte m¨¢s viva de nuestra tradici¨®n, ese camino por el que hemos llegado a ser los que somos.
El alcalde de Zalamea, el pueblo de Fuenteovejuna, el pr¨ªncipe Segismundo... son a¨²n m¨¢s nuestros que nuestros propios parientes, y lo son por raz¨®n de vida, de pensamiento y de sentimiento, porque nuestras actitudes y criterios a¨²n pertenecen a ellos, o derivan de ellos o, incluso, se definen contra ellos. Sin embargo, apenas nos acordamos m¨¢s que de sus nombres como una referencia, con la misma inercia con que se menciona un refr¨¢n a prop¨®sito de un incidente. Puede que sea el lenguaje hoy arcaico de los m¨¢s lejanos el que m¨¢s nos detenga. Puede, pero no debe, porque a m¨ª me parece m¨¢s dif¨ªcil descifrar un sms que un poema de G¨®ngora. Recuerdo una conversaci¨®n escuchada en el autob¨²s a dos estudiantes, uno de los cuales trataba de pasar al otro una clave de recordatorio de cara a un examen inmediato y le dec¨ªa: "O sea, que a G¨®ngora lo que le pasaba es que se hac¨ªa la picha un l¨ªo con las palabras, y a Quevedo, en cambio, se la hac¨ªa con los conceptos". Yo estoy convencido de que nadie har¨¢ volver a estos dos adolescentes sobre Quevedo o G¨®ngora, pero lo indiscutible es que alguien les hab¨ªa llevado por el camino contrario a la lectura. Nuestra pereza viene, pienso, de esa mala costumbre nacional de apreciar mucho m¨¢s un gesto que una idea, una frase ingeniosa m¨¢s que un pensamiento. Siempre esa vieja m¨¢xima de evitarse la fastidiosa tarea de pensar aplicada a la tarea de leer. Pero es que los cl¨¢sicos, nuestros cl¨¢sicos, son tan importantes porque son nuestra referencia. Y nada como leer a los m¨¢s cercanos -que hacen de puente con los lejanos- para comprender hasta qu¨¦ punto son necesarios para nosotros. Lo que pasa es que hay que merecerlos.
Italo Calvino, una especie de geniecillo maravilloso, l¨²cido y burl¨®n de la literatura del pasado siglo, al que le hubiera encantado vivir en una seta, italiano nacido en Cuba, escribi¨® un breve texto titulado Por qu¨¦ leer a los cl¨¢sicos. O sea que, como se ve, el problema no es s¨®lo nuestro. En dicho art¨ªculo enumeraba una serie de razones por las que se debe -subrayo se debe y hago m¨ªa esta exigencia- volver a los cl¨¢sicos. De las razones, catorce en total, voy a tomar una en pr¨¦stamo; s¨®lo una, porque con ella vamos sobrados. La raz¨®n la enunciaba as¨ª: "Un cl¨¢sico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir". O sea, como la vida misma para las personas inteligentes y curiosas y sensibles.

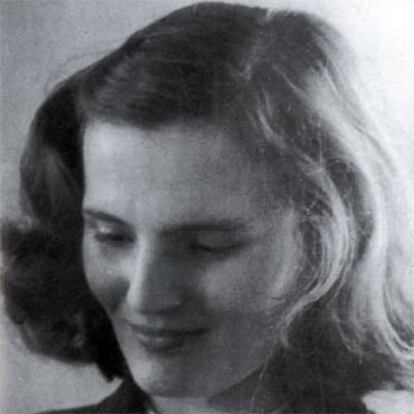
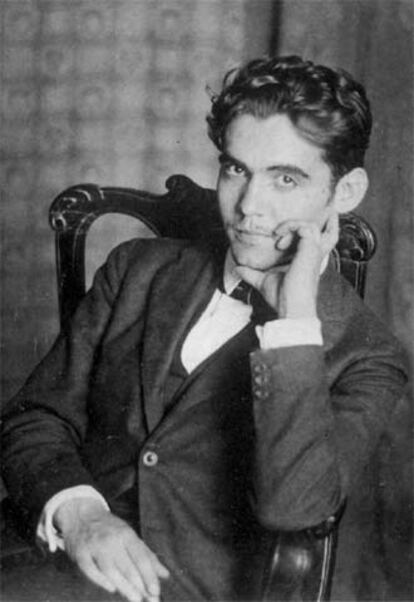
La biblioteca imprescindible
Si la literatura es, como dicen, el relato de la vida privada de los pueblos, la colecci¨®n Cl¨¢sicos espa?oles se nutre de una intrahistoria que se extiende desde la Edad Media hasta el siglo XX, es decir, desde el Poema de M¨ªo Cid -uno de los hitos fundacionales de la lengua espa?ola- hasta Nada -el descarnado retrato que Carmen Laforet hizo de la intemperie existencial de la posguerra-. Tras La Celestina, que se regala con EL PA?S el pr¨®ximo domingo 16 de enero, esta biblioteca imprescindible contin¨²a el lunes, el martes y el mi¨¦rcoles de esa misma semana con tres t¨ªtulos b¨¢sicos en nuestro canon literario. Por un euro, y comprando el peri¨®dico del d¨ªa correspondiente, podr¨¢n adquirirse Don Juan Tenorio, de Jos¨¦ Zorrilla; La colmena, de Camilo Jos¨¦ Cela, y el an¨®nimo Lazarillo de Tormes. Sin olvidar los art¨ªculos period¨ªsticos de Mariano Jos¨¦ de Larra ni las memorias de Rafael Alberti en La arboleda perdida, todos los g¨¦neros estar¨¢n representados con sus mejores nombres. Entre los novelistas, Quevedo (El Busc¨®n), Clar¨ªn (La Regenta), Benito P¨¦rez Gald¨®s (Fortunata y Jacinta) o P¨ªo Baroja (El ¨¢rbol de la ciencia), con un gui?o al Cervantes de las Novelas ejemplares en un a?o tan cervantino. Por su parte, el teatro estar¨¢ presente con autores como Lope de Vega, Calder¨®n de la Barca o Morat¨ªn, y la poes¨ªa con, entre otros, Garcilaso de la Vega, San Juan de la Cruz, Luis de G¨®ngora, Gustavo Adolfo B¨¦cquer y Federico Garc¨ªa Lorca.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
?Tienes una suscripci¨®n de empresa? Accede aqu¨ª para contratar m¨¢s cuentas.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.