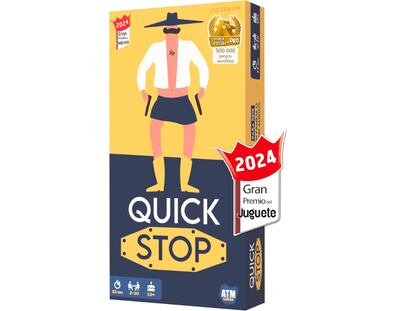El 'hombre enfermo' tose m¨¢s cerca
En una conversaci¨®n mantenida en enero de 1853 entre el zar Nicol¨¢s I de Rusia y el embajador brit¨¢nico, sir Hamilton Seymour, el zar sugiri¨® que era hora de que el Reino Unido y Rusia se pusieran de acuerdo sobre la repartici¨®n del imperio otomano en declive. "Tenemos en nuestras manos a un hombre enfermo", dijo el zar. "Un hombre gravemente enfermo. Ser¨ªa una gran desgracia que un d¨ªa de ¨¦stos se nos fuera de las manos, sobre todo antes de haber tomado las medidas necesarias". A pesar de que no pon¨ªa en cuesti¨®n el diagn¨®stico, Seymour sugiri¨® que con un tratamiento adecuado el "hombre enfermo" tal vez pudiera recuperarse, aunque lo que se necesitaba era un m¨¦dico y no un cirujano. Este desacuerdo entre el planteamiento de Rusia y el del Reino Unido condujo poco despu¨¦s a la guerra de Crimea, y a un largo y constante conflicto pol¨ªtico.La expresi¨®n "hombre enfermo" se hizo famosa y, a pesar de las diferencias pol¨ªticas, reflejaba la visi¨®n com¨²n de Europa acerca del estado del imperio otomano. Con la ca¨ªda de dicho imperio despu¨¦s de la I Guerra Mundial pod¨ªa decirse que el hombre enfermo hab¨ªa muerto y que le hab¨ªa sucedido su ¨²nico heredero leg¨ªtimo, la Rep¨²blica de Turqu¨ªa. Sin embargo, la imagen perdur¨®.
M¨¢s recientemente se ha citado a menudo el declive del imperio otomano como paradigma del declive y la ca¨ªda del imperio sovi¨¦tico en el Este de Europa. En efecto, hay un sorprendente paralelismo, tanto en el desaf¨ªo como en el derrumbamiento. Durante alg¨²n tiempo pareci¨® que era inevitable el triunfo del poder otomano -centralizado, disciplinado e inspirado en una ideolog¨ªa militante y expansionista- sobre una Europa d¨¦bil, indecisa y dividida. Pero no fue as¨ª y, con el tiempo, los europeos se dieron cuenta de que el hombre enfermo estaba perdiendo su fuerza y su voluntad.
En el siglo XIX, el problema que el imperio otomano planteaba a Europa no se derivaba de su fuerza sino de su debilidad, y de la dimensi¨®n que esa debilidad le daba a las fuerzas enemigas, tanto dentro como fuera del imperio en decadencia. Fue en este periodo posterior cuando empez¨® a conocerse como la cuesti¨®n del Este.
El declive de los otomanos no se debi¨® tanto a los cambios internos como a su incapacidad para mantener el ritmo del r¨¢pido progreso cient¨ªfico y tecnol¨®gico de Occidente, tanto en las artes de la paz como en las de la guerra, en el gobierno y en el comercio. Los l¨ªderes turcos eran muy conscientes de este problema y ten¨ªan algunas ideas buenas para solucionarlo, pero no pod¨ªan superar las enormes barreras institucionales e ideol¨®gicas que se opon¨ªan a la aceptaci¨®n de nuevos m¨¦todos y nuevas ideas. Como se?al¨® un eminente historiador turco: "La ola cient¨ªfica rompi¨® contra el dique de la teolog¨ªa y la jurisprudencia". Incapaz de adaptarse a las nuevas circunstancias, el imperio otomano se vio destruido por ellas, igual que el imperio sovi¨¦tico en nuestros d¨ªas.
Al comparar el destino de los otomanos con las circunstancias actuales la atenci¨®n se ha centrado fundamentalmente en los elementos pol¨ªticos e ideol¨®gicos: las fuerzas explosivas del nacionalismo y el liberalismo, la bancarrota de las viejas ideolog¨ªas, el derrumbamiento de las viejas estructuras pol¨ªticas. De hecho, en todo ello los rusos han seguido el sendero que una vez pisaron los turcos y, si tienen suerte, encontrar¨¢n a un Kemal Ataturk que abra un nuevo cap¨ªtulo en su historia nacional.
Pero hay otro aspecto del declive otomano que sugiere un paralelismo diferente con respecto a la actualidad. La crisis econ¨®mica de Oriente Pr¨®ximo, a diferencia de la de la Uni¨®n Sovi¨¦tica, no se deb¨ªa a un abuso del control central, que, por el contrario, casi no exist¨ªa. Hab¨ªa cierta regulaci¨®n econ¨®mica, sobre todo al nivel de las corporaciones gremiales y del mercado interior, pero en cuanto a movilizaci¨®n y despliegue de su potencia econ¨®mica, el mundo otomano iba muy por detr¨¢s de la Europa occidental. Adem¨¢s, se hab¨ªa convertido en una sociedad b¨¢sicamente orientada hacia el consumo.
El desarrollo del mercantilismo en la sociedad de consumo de Occidente ayud¨® a las compa?¨ªas comerciales europeas y a los Estados que las proteg¨ªan y las fomentaban a alcanzar un nivel de organizaci¨®n comercial y de concentraci¨®n de las energ¨ªas econ¨®micas desconocido y sin igual en el Este, donde -m¨¢s por imposici¨®n de los hechos que por teor¨ªa- las fuerzas de mercado operaban sin restricciones serias.
La corporaci¨®n comercial de Occidente, con la ayuda de unos Gobiernos con mentalidad de empresarios, represent¨® una fuerza completamente nueva. Gracias a esta creciente disparidad del potencial y los objetivos econ¨®micos, los comerciantes occidentales, despu¨¦s los industriales y, finalmente, los Gobiernos fueron capaces de establecer un control casi total sobre los mercados de Oriente Pr¨®ximo y, al final, incluso sobre importantes industrias de la regi¨®n.
La industria textil de Oriente Pr¨®ximo, que en su momento goz¨® de muy buena reputaci¨®n en Occidente, se vio desplazada primero desde el exterior y despu¨¦s tambi¨¦n en el mercado interior por productos occidentales fabricados m¨¢s eficientemente y comercializados de forma m¨¢s agresiva. Incluso el caf¨¦ y el az¨²car, dos art¨ªculos que hab¨ªan figurado de manera destacada entre las exportaciones de Oriente Pr¨®ximo hacia Occidente, acabaron siendo producidos por las potencias occidentales en sus colonias tropicales y, en el siglo XVIII, gracias de nuevo a una producci¨®n m¨¢s barata y a una mejor comercializaci¨®n, pasaron del ¨¢mbito de las exportaciones al de las importaciones en la balanza comercial otomana con Europa occidental.
A finales del siglo XVIII, cuando un turco o un ¨¢rabe beb¨ªa una taza de caf¨¦ edulcorado, lo m¨¢s probable es que el caf¨¦ lo hubieran tra¨ªdo los comerciantes holandeses desde Java y el az¨²car los comerciantes franceses o ingleses desde las Indias Occidentales. S¨®lo el agua caliente era de origen local. Con el transcurso del siglo XIX, ni siquiera eso era seguro, dado que las empresas occidentales dominaban los sectores el¨¦ctrico, de agua y de gas, en r¨¢pida expansi¨®n en las ciudades de Oriente Pr¨®ximo.
En nuestros d¨ªas, no es la antigua Uni¨®n Sovi¨¦tica la que padece este problema econ¨®mico, sino m¨¢s bien las sociedades de consumo de Europa occidental y, a¨²n m¨¢s, de Norteam¨¦rica, donde el comercio y la industria vacilan o fracasan en la lucha del mercado abierto contra el nuevo mercantilismo de unos competidores que han encontrado nuevos m¨¦todos para movilizar y desplegar el potencial econ¨®mico de sus sociedades.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
?Tienes una suscripci¨®n de empresa? Accede aqu¨ª para contratar m¨¢s cuentas.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.