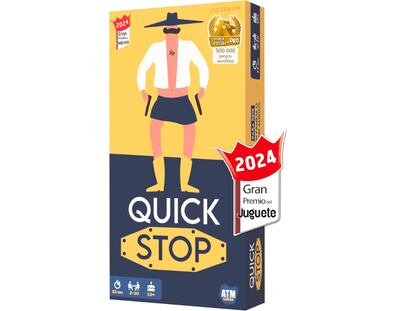La globalizaci¨®n como ideolog¨Şa
Gran parte de nuestras dificultades y de la crisis en la que est¨˘n sumidos muchos pa¨Şses, sobre todo en Europa y en Am¨¦rica Latina, se debe a que confundimos dos procesos o dos etapas de nuestra vida econ¨®mica y social que debemos separar e incluso oponer: la adaptaci¨®n a una econom¨Şa mundial abierta y el desarrollo o, m¨˘s sencillamente, el crecimiento. Desde hace 25 a?os estamos pasando de econom¨Şas nacionales de producci¨®n, que eran proyectos globales de modernizaci¨®n, a la vez nacional, social y econ¨®mica, a la necesaria adaptaci¨®n de cada pa¨Şs y cada empresa a unos mercados mundiales cada vez m¨˘s abiertos en los que los competidores son cada vez m¨˘s numerosos y las innovaciones t¨¦cnicas hacen que sectores enteros econ¨®micos nazcan y mueran de forma acelerada.
Es una transformaci¨®n dif¨Şcil, ya que a ella se oponen multitud de intereses adquiridos, pero es indispensable. Y cuanto m¨˘s dif¨Şcil y lenta es, m¨˘s se debilita la competitividad del pa¨Şs en cuesti¨®n, y con ella su nivel de vida y de empleo. Eliminar la inflaci¨®n, reducir el d¨¦ficit fiscal, incrementar las exportaciones, dominar las nuevas tecnolog¨Şas y contribuir a su desarrollo, y por consiguiente, elevar el nivel de la educaci¨®n y de la investigaci¨®n, son imperativos de los que ning¨˛n pa¨Şs se puede librar sin correr grandes riesgos. Esta mundializaci¨®n del mercado y de la producci¨®n se traduce m¨˘s directamente en tensiones financieras. Los europeos lo sabemos mejor que nadie ya que desde hace cinco a?os nuestra vida econ¨®mica y pol¨Ştica est¨˘ regida por el Tratado de Maastricht, que impone rigurosos sacrificios financieros y presupuestarios a los Estados y que debe dotar a Europa de una fuerza geoecon¨®mica indispensable frente a EE UU y Jap¨®n. Si el Tratado de Maastricht, a pesar de las fuertes reticencias que provoca, sigue siendo la directriz de nuestra pol¨Ştica com¨˛n es porque simboliza, la aceptaci¨®n plena y definitiva, tras el Acta ¨˛nica, de esta nueva situaci¨®n de la econom¨Şa, de este paso de unos sistemas pol¨Ştico-econ¨®micos nacionales a una econom¨Şa mundial.
Pero del mismo modo que ser¨Şa insensato rechazar esta mutaci¨®n, es peligroso creer. que garantiza por s¨Ş sola el crecimiento y, m¨˘s a¨˛n, el desarrollo. La econom¨Şa -de mercado es un medio, el m¨˘s eficaz, para desembarazarse de los controles pol¨Şticos o administrativos de la econom¨Şa, que se han vuelto paralizadores, pero no asegura por s¨Ş misma el esp¨Şritu empresarial, la inversi¨®n a largo plazo, el aumento del nivel de vida, la integraci¨®n y la justicia social, la satisfacci¨®n de los individuos. El desarrollo econ¨®mico y social requiere inversiones, una distribuci¨®n equitativa del producto, la movilizaci¨®n de recursos cada vez m¨˘s diversos (educaci¨®n, gesti¨®n p¨˛blica y privada, movilidad de los factores y de los sistemas de comunicaci¨®n) e incluso la salvaguardia de los grandes equilibrios sociales amenazados por divisiones cada vez m¨˘s profundas all¨Ş donde se permite crecer las desigualdades o los conflictos entre grupos sociales, ¨¦tnicos y culturales.
Sin embargo, hoy estamos dominados por una ideolog¨Şa neoliberal cuyo principio central es afirmar que la liberaci¨®n de la econom¨Şa y la supresi¨®n de las formas caducas y degradadas de intervenci¨®n estatal son suficientes para garantizar nuestro desarrollo. Es decir, que la econom¨Şa s¨®lo debe ser regulada por ella misma, por los bancos, por los bufetes de abogados, por las agencias de rating y en las reuniones de los jefes de los Estados m¨˘s ricos y de los gobernadores de sus bancos centrales. Esta ideolog¨Şa ha inventado un concepto: el de la globalizaci¨®n. Se trata de una construcci¨®n ideol¨®gica y no de la descripci¨®n de un nuevo entorno econ¨®mico. Constatar el aumento de los intercambios mundiales, el papel de las nuevas tecnolog¨Şas y la multipolarizaci¨®n del sistema de producci¨®n es una cosa; decir que constituye un sistema mundial autorregulado y, por tanto, que la econom¨Şa escapa y debe escapar a los controles pol¨Şticos es otra muy distinta. Se sustituye una descripci¨®n exacta por una interpretaci¨®n err¨®nea.
No s¨®lo las econom¨Şas siguen siendo ante todo nacionales -lo que es cierto sobre todo en los dos extremos del horizonte econ¨®mico, EE UU y China-; no s¨®lo el mundo parece encaminarse hacia una trilateralizaci¨®n -Norteam¨¦rica, Jap¨®n y la UE- m¨˘s que hacia una globalizaci¨®n; no s¨®lo en el terreno de las comunicaciones de masas asistimos a una hegemon¨Şa norteamericana m¨˘s que a la internacionalizaci¨®n, sino que, lo que es a¨˛n m¨˘s importante, asistimos a la creaci¨®n de redes financieras mundiales en lugar de a la creaci¨®n de una econom¨Şa mundial. Todo ello se refleja en una cifra citada muy a menudo, y desde luego impresionante: s¨®lo el 2% de los movimientos de capital corresponde a intercambios de bienes y servicios.
Estamos reviviendo a mayor escala lo que a principios de siglo se llam¨® imperialismo, es decir, el predominio del capital financiero internacional sobre el capital industrial nacional, de acuerdo con el an¨˘lisis de Hilferding (1910). Michel Albert ha contrapuesto inteligentemente el capitalismo anglosaj¨®n, ante todo financiero, a lo que ¨¦l denomina capitalismo renano (al que se puede vincular en gran medida el capitalismo japon¨¦s, al menos antes de la aparici¨®n de la burbuja financiera que ha estallado recientemente), cuya f¨®rmula nos ofrece Alemania: la asociaci¨®n estrecha entre la banca, las grandes empresas y el Estado. Esta hegemon¨Şa del capital financiero no s¨®lo no es la condici¨®n para el desarrollo econ¨®mico, sino que supone para ¨¦l un obst¨˘culo que un gran n¨˛mero de pa¨Şses no logra superar. Esto puede comprenderse f¨˘cilmente mediante una referencia hist¨®rica: desde hace un cuarto de siglo, el petr¨®leo no ha sido un instrumento de desarrollo, sino de desgracia. La abundancia de recursos financieros que ha proporcionado a Argelia, Irak, M¨¦xico o Venezuela no les ha tra¨Şdo el desarrollo, sino la corrupci¨®n y la descomposici¨®n pol¨Ştica y social. En vez de oponer la conmand economy -la econom¨Şa dirigida- a la econom¨Şa liberal, como el pasado al futuro, hoy, cuando abandonamos la econom¨Şa dirigida, debemos preguntarnos c¨®mo evitar caer en la econom¨Şa salvaje y c¨®mo construir un nuevo modo de gesti¨®n pol¨Ştica y social de la actividad econ¨®mica. Lo importante es realizar este cambio de conceptos y abandonar la ilusi¨®n de una sociedad liberal, es decir, reducida a un conjunto de mercados; abandonar, pues, el peligroso sue?o de un Estado reducido a la funci¨®n de vigilante nocturno, como dec¨Şan los liberales del siglo XIX, precisamente cuando m¨˘s necesitamos al Estado para garantizar las transformaciones necesarias para preparar las inversiones a largo plazo y para cerrar las divisiones sociales. Ello ser¨˘ m¨˘s f¨˘cil si definimos claramente los objetivos y los medios de la reconstrucci¨®n econ¨®mica, una tarea que sobrepasa con creces las posibilidades de este art¨Şculo, pero que se puede definir brevemente: hay que crear o reforzar los actores sociales. En primer lugar, los innovadores y los empresarios, lo que supone una transformaci¨®n de la funci¨®n de los bancos, de la Administraci¨®n p¨˛blica y del sistema educativo. En segundo lugar, e igual de importante, la renovaci¨®n de las reivindicaciones populares, que deben dirigirse ante todo contra la desigualdad, la exclusi¨®n y la segregaci¨®n, y que siguen siendo demasiado d¨¦biles. Y en tercer y ¨˛ltimo lugar, reforzar la conciencia nacional, se trate de Europa, de Espa?a o de Catalu?a, es decir, la voluntad de poner la econom¨Şa al servicio de la sociedad y, m¨˘s concretamente, de la justicia social. En muchos pa¨Şses de Europa, y probablemente en Francia m¨˘s que en otros, la crisis se debe a que no conseguimos salir de la econom¨Şa dirigida ni construir un nuevo modo de control social de una econom¨Şa mundializada. Combinamos liberalismo econ¨®mico incontrolado y defensa de los intereses adquiridos, generalmente por las clases medias. Perdemos el dina mismo econ¨®mico mientras se agravan las desigualdades, la precariedad y la exclusi¨®n. Hay que acelerar la salida del antiguo sistema econ¨®mico para acortar lo m¨˘s posible la transici¨®n liberal y resocializar la econom¨Şa.
Alain Touraine es soci¨®logo y director del Instituto de Estudios Superiores de Par¨Şs.
Tu suscripci¨®n se est¨˘ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨˛as leyendo en este dispositivo, no se podr¨˘ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨˘ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨Ş podr¨˘s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨˘ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨˘ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
?Tienes una suscripci¨®n de empresa? Accede aqu¨Ş para contratar m¨˘s cuentas.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨˘ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨Ş.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨˘ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨˘ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨Ş los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.