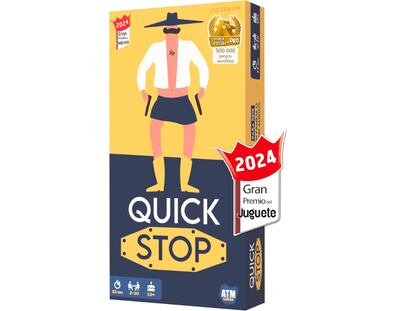M¨˘s sobre la esperanza
Desde su presente, el hombre va haciendo su vida proyectando algo de lo que quiere ser entre todo lo que, a su juicio, puede ser, y ejecutando bien o mal lo que a la ¨Şndole de cada uno de sus proyectos corresponda. Elemental y t¨®pica verdad, desde que varios fil¨®sofos del primer tercio de nuestro siglo -Dilthey, Ortega, Heidegger- iniciaron sus respectivas meditaciones acerca de la vida humana. "Para tal fecha quiero haber terminado tal cosa", me digo; y a ello me aplico, con acierto o sin ¨¦l, sintiendo en los entresijos de mi alma una imprecisa mezcla de confianza e inseguridad -de esperanza y temor, si la cosa me importa de veras- respecto del logro efectivo de eso que me propongo.?De qu¨¦ proceden tal inseguridad y tal temor? Proceden, como es obvio, de cuanto hace imprevisible nuestro futuro, y dando ¨˛ltimo fundamento a tantas y tan diversas eventualidades -qu¨¦ pasar¨˘ en el mundo, qu¨¦ ser¨˘ de mi vida-, de esta inexorable posibilidad: que en cualquier momento puede asaltarme la muerte, la subitanea et improvisa mors que tanto tem¨Şan los orantes medievales. A la luz de nuestra personal posici¨®n ante la muerte debe ser entendida y juzgada la consistencia de nuestra esperanza, si seriamente queremos dar raz¨®n de ella.
"Vive para ti solo, si pudieres, / pues s¨®lo para ti, si mueres, mueres", escribi¨® el casi siempre radical Quevedo. ?Lo fue en este caso? En modo alguno, porque, contra el cerrado individualismo ¨¦tico del genial poeta, el hombre vive y muere para s¨Ş mismo y para los dem¨˘s, por muy redomadamente ego¨Şsta que sea y por muy solo que se halle en el momento de morir. Morir por los dem¨˘s lo hacen los h¨¦roes; morir con los dem¨˘s y para los dem¨˘s lo han hecho todos los hombres, desde los cazadores del paleol¨Ştico hasta los actuales drogadictos de cualquier Chinatown. Aunque no lo sepan. Aunque se sientan terriblemente solos cuando su coraz¨®n se detiene.
No desconozcamos, sin embargo, la incompleta, s¨Ş, pero enorme verdad del verso quevedeseo: muriendo, el hombre muere ante todo para s¨Ş, para su personal¨Şsima,vida, y si su muerte no es verdaderamente s¨˛bita, con el recuerdo de su vida tiene que enfrentarse en el momento de morir. Ante tan inexorable trance, ?c¨®mo se expresa el "tener que esperar" que da nervio a la existencia humana? ?Qu¨¦ se espera, c¨®mo se espera cuando la muerte propia no es simple posibilidad, sino probabil¨Şsimo e inminente evento?
Muy diversas han sido las respuestas a lo largo de la historia, y muy diversas siguen siendo a lo ancho de la actual humanidad; pero, cifiendo la mirada a la fracci¨®n occidental de nuestro mundo y descartando el no bien determinable n¨˛mero de los hombres occidentales cuya vida reposa sobre tal o cual interpretaci¨®n del nirvana hind¨˛, pienso que el elenco de tales respuestas se halla constituido por cuatro actitudes, susceptibles de reducci¨®n a otras tantas palabras: indecisi¨®n, nada, inmortalidad y resurrecci¨®n. La indecisi¨®n, el no saber qu¨¦ pensar y no acertar a creer de los agn¨®sticos. "Me voy hacia el gran quiz¨˘s", dijo por todos ellos, cuando su vida se extingu¨Şa, el renacentista Rabelais. "Espero a veure qu¨¦ passar¨˘ll, confesaba ayer mismo nuestro Josep Pla. La nada a que aluden quienes en una u otra foriria creen -porque s¨®lo por v¨Şa de creencia pasa la mente del "puedo ser nada" al "ser¨¦ nada"- que la aniquilaci¨®n es el destino ineludible de la persona humana; cuantos con ¨¦sta o la otra filosof¨Şa y con resignaci¨®n o sin ella digan lo mismo que sin filosof¨Şa y con jactancia dec¨Şa Don Juan Tenorio: "No hay m¨˘s mundo que el de aqu¨Ş". La inmortalidad de que durante siglos han hablado los cristianos m¨˘s tradicionales: la muerte como separaci¨®n de un cuerpo que, ya inanimado, deja de vivir, y un alma inmaterial e inmortal que sigue existiendo tras la corrupci¨®n de aqu¨¦l; idea hist¨®ricamente derivada, m¨˘s que de la Biblia, del Fed¨®n plat¨®nico. La resurrecci¨®n, en fin, en que han cre¨Şdo y siguen creyendo todos los cristianos, pero cuidadosamente deslindada ahora de la tradicional creencia en la inmortalidad del alma -creencia no m¨˘s que filos¨®fica- por los te¨®logos que tienen en cuenta las ense?anzas de la antropolog¨Şa cient¨Şfica. En la "vida perdurable" de que habla el credo cristiano se ve un estado de la realidad del hombre radicalmente misterioso, en cuya posibilidad se puede creer, no una situaci¨®n de la existencia humana m¨˘s o menos explicable mediante la adopci¨®n de laantropolog¨Şa plat¨®nica y c¨®modamente imaginable a la encantadora pero ingenua manera de Tom¨˘s de Aquino (Summa contra gentiles), fray Luis de Le¨®n (Oda a Felipe Ruiz) y fray Luis de Granada (Tratado de la oraci¨®n y meditaci¨®n).
No puedo examinar aqu¨Ş c¨®mo estas cuatro esquem¨˘ticas actitudes se han configurado a lo largo de la historia. Debo conformarme apuntando tres obvias verdades: que salvo en el caso de los agn¨®sticos a ultranza, siempre indecisos ante el trance vital que Plat¨®n llam¨® "bello riesgo de creer", la personal adopci¨®n de una de tales actitudes es, en ¨˛ltimo extremo, objeto de creencia y no conclusi¨®n racional; que tanto en los que creen en la vida perdurable como en los que creen en la reducci¨®n a la nada, el creer -el mism¨Şsimo Tom¨˘s de Aquino lo dijo- de alg¨˛n modo se asemeja al dudar, al sospechar y al opinar, y que la inclinaci¨®n hacia una u otra de ellas est¨˘ muy eficazmente condicionada tanto por el poder suasorio de las razones que en su apoyo se aduzcan como por el car¨˘cter, la biograf¨Şa y la situaci¨®n vital de quien las oye y valora.
Cada hombre muere para s¨Ş mismo, desde luego, mas tambi¨¦n para los dem¨˘s; aun cuando esta segunda dimensi¨®n del morir s¨®lo lleguen a percibirla quienes son l¨˛cidamente conscientes de su pertenencia a una sociedad y a una historia. Por m¨Şnima y an¨®nima que la vida de un hombre sea, ?no es acaso parte activa y pasiva de la historia universal de la humanidad? No s¨®lo Napole¨®n, Wellington y Bl¨ącher fueron coautores de la batalla de Waterloo; tambi¨¦n lo fue el m¨˘s desconocido y m¨˘s olvidado de los soldados muertos en ella. Se trata de saber, pues, c¨®mo debe verse la esperanza a la luz de este morir para la sociedad y la historia.
As¨Ş considerado el problema, ?qu¨¦ sentido social e hist¨®rico tiene lo que a lo largo de su vida hace un hombre? Si no para s¨Ş mismo, ?qu¨¦ puede esperar para los dem¨˘s hombres, cuando muere, quien como miembro de la humanidad ha vivido? En suma: ?qu¨¦ sentido tiene, si tiene alguno, la historia del g¨¦nero humano?
Desde las que solemos llamar primitivas, todas las visiones del mundo han ofrecido a sus adeptos alguna respuesta a estas enormes interrogaciones. Cuatro son, a mi modo de ver, las que la actual cultura de Occidente nos brinda a quienes en ella vivimos. Ve¨˘moslas, ordenadas desde la m¨˘s sombr¨Şa a la m¨˘s riente.
En la primera se juntan el pesimismo y la desesperanza; pesimismo en cuanto al porvenir hist¨®rico de la humanidad, desesperanza en cuanto a las posibilidades intramundanas y transmundanas de la propia existencia. ?Qu¨¦ hacer, en tal caso? Dos soluciones caben: el suicidio y la entrega evasiva y total al goce del presente. Me pregunto si no ser¨˘ ¨¦sta la clave psicol¨®gica y ¨¦tica de muchas de las drogadicciones a que estamos asistiendo.
En la segunda se al¨Şan la desesperanza en cuanto a la especie y la abnegaci¨®n en cuanto a la conducta. Hay en el alma tal desesperanza porque lo que en ella domina es la creencia en la entera y definitiva extinci¨®n c¨®smica de la humanidad; hay a la vez abnegaci¨®n porque sobre el fondo de esa radical desesperanza c¨®smica se edifica ahora una vida personal vertida hacia el menester presente y futuro de los dem¨˘s. No otro fue el caso de Leopardi, una vez superada la disperazione barbara e fremebona de la juventud, y ha sido el de Sartre, cuando desde el l¨˛cido nihilismo de El ser y la nada -"el hombre, una pasi¨®n in¨˛til"- se sinti¨® ¨Şntima y socialmente obligado a pasar a la vida proyectiva impl¨Şcita en su Cr¨Ştica de la raz¨®n dial¨¦ctica; aunque el secreto divismo del Caf¨¦ Flora nunca desapareciese de su vida. Y con su resuelta entrega a la lucha contra el dolor y la injusticia, tal como ellos la entienden -por tanto, con viva esperanza en la llegada de nuestra especie a un general estado de felicidad intramundana-, tal es la actitud de los marxistas, cuando no se hallan irremisiblemente tocados por el fanatismo y el ansia de poder; un Bloch, por ejemplo. Aunque el insobornable intelectual que era Bloch nunca,dejase de interrogarse por lo que la perspectiva de la muerte ser¨Şa en ese estado final de la humanidad.
Tercera respuesta: la que resulta de la conjunci¨®n entre un optimismo relativo e inseguro y una esperanza m¨˘s o menos firme, pero nunca cierta. Seg¨˛n ella viven hoy los cristianos activa y abnegadamente sensibles al "gemido del mundo" de que San Pablo habl¨®. Creen, en efecto, que el mundo es progresivamente mejorable por el esfuerzo del hombre, no creen que tal mejora llegue a excluir totalmente de la vida humana el dolor y la injusticia, y con esperanza nunca exenta de incertidumbre e inquietud, incluso cuando es firme, admiten para s¨Ş mismos y para la humanidad la posibilidad de una vida perdurable transmortal y transmundana.
Alguna vez se ha dado en la historia una cuarta respuesta, esa en la cual se funden la esperanza hist¨®rica y la esperanza transmundana. Durante la Baja Edad Media, as¨Ş vivieron su presente aquellos espirituales de Joaqu¨Şn de Fiore que tras el reino del Padre (la historia de la humanidad hasta el nacimiento de Cristo) y el reino del Hijo (esa historia hasta el tiempo que Joaqu¨Şn anunciaba) esperaban la llegada de un reino del Esp¨Şritu Santo, en el cual ser¨Şa perfecta la realizaci¨®n social de la vida cristiana. ?Hay en nuestro mundo hombres capaces de tanto optimismo?
Qu¨¦ viva tentaci¨®n, emprender un volandero examen de las muchas formas concretas que la combinaci¨®n de esas cuatro actitudes t¨Şpicas adopt¨® en el pasado y, adopta hoy. No puedo ceder a ella. Debo conformarme proponiendo a mis lectores, cualesquiera que sean sus creencias y sus descreencias, esta llersonal modificaci¨®n del imperativo kantiano: "Vive y act¨˛a como si de tu esfuerzo dependiese que se realice lo que esperas o desear¨Şas poder esperar". Decentemente, no cabe otra cosa.
Nota. Ca¨Şda de no s¨¦ d¨®nde sobre mi anterior art¨Şculo, la palabra espa?ol convirti¨® a Martin Heidegger en "fil¨®sofo espa?ol", contra lo que el contexto claramente indicaba. Estoy seguro de que muchos lectores lo habr¨˘n advertido.
Tu suscripci¨®n se est¨˘ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨˛as leyendo en este dispositivo, no se podr¨˘ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨˘ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨Ş podr¨˘s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨˘ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨˘ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
?Tienes una suscripci¨®n de empresa? Accede aqu¨Ş para contratar m¨˘s cuentas.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨˘ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨Ş.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨˘ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨˘ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨Ş los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.